La sexualidad libre y placentera para las mujeres aún sigue siendo una disputa, un escenario por explorar, deconstruir y resignificar, una lucha histórica que las feministas de los años 60s del siglo XX llevaron hasta su reconocimiento como derecho y que las de hoy continúan por su garantía efectiva, pues aunque la legislación y la jurisprudencia nacional avancen en su reconocimiento, en la sociedad los mandatos de género, los fundamentalismos religiosos y la política conservadora se siguen imponiendo sobre la vida y los cuerpos de las mujeres.
En la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila enmarcamos nuestro trabajo cotidiano en desmitificar, incomodar, poner los Derechos Humanos de las mujeres en la opinión pública, transformar los imaginarios hegemónicos, desnormalizar las violencias basadas en género y exigir al Estado su erradicación, con y por las mujeres rurales y campesinas. En consecuencia, presentamos este texto resultado de un proceso de investigación y construcción colectiva con la Red Intercorregimental de Mujeres de Medellín, la Red Intermunicipal de Mujeres del Norte del Valle de Aburrá presente en Copacabana, Girardota y Barbosa, y con el Grupo de Mujeres Productoras de Ebéjico, San Sebastián de Palmitas y San Cristóbal que hacen parte del Circuito Económico Solidario -CES- dinamizado por la tienda de comercio justo COLYFLOR.
Esta investigación evidencia las vivencias de la sexualidad en las mujeres que habitan contextos rurales y campesinos del Valle de Aburrá y Ebéjico, que, con testimonios de sus historias de vida develan las relaciones de poder que han desplegado diferentes formas de violencias y obstáculos para el placer sexual, así mismo, presenta las transgresiones acuerpadas y deseadas con las que las mujeres se han reconocido como sujetas de derechos para sí mismas, sus parejas y la sociedad en general y, por último, se encuentra un breve análisis de la situación de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos DDSSRR a nivel local y las exigencias a las administraciones municipales e instituciones públicas para que actúen con enfoque de derechos por una vida digna para las mujeres.
Esperamos que esta investigación contribuya a seguir visibilizando a las mujeres rurales y campesinas como sujetas epistémicas y de derechos, que se puedan continuar develando las realidades y problemáticas que viven en sus territorios, así como las resistencias, rebeldías y transgresiones que han agenciado en medio de un orden social patriarcal, capitalista, colonialista y neoliberal que de diversas maneras busca mantener el control sobre sus cuerpos, autonomía sexual y poder de decisión.
Se espera que ésta pueda ser un instrumento para continuar habilitando caminos que aporten a la garantía de los derechos de las mujeres y que los diversos testimonios que aquí se han tejido hagan eco en la vida de muchas más mujeres, para reconocer que las experiencias no son aisladas, que es importante seguir politizando su experiencia de vida y continuar tejiendo redes y acciones para la libertad, la resistencia y la transgresión.
Finalmente, este texto es un reconocimiento a todas las mujeres que participaron en este proceso, a quienes compartieron sus testimonios, a quienes escucharon en silencio y respeto y, de manera especial, a quienes el tema les rememoró situaciones de violencia, su voz es la voz de la todas las mujeres, es el llamado colectivo que hacemos a la sociedad y al Estado por una vida libre de violencias para todas, que sea también una oportunidad para visibilizar sus luchas, transformaciones y apuestas colectivas que llevan en la ruralidad campesina por su autonomía y libertad, y para poner en el centro un tema que se hace urgente hablar.
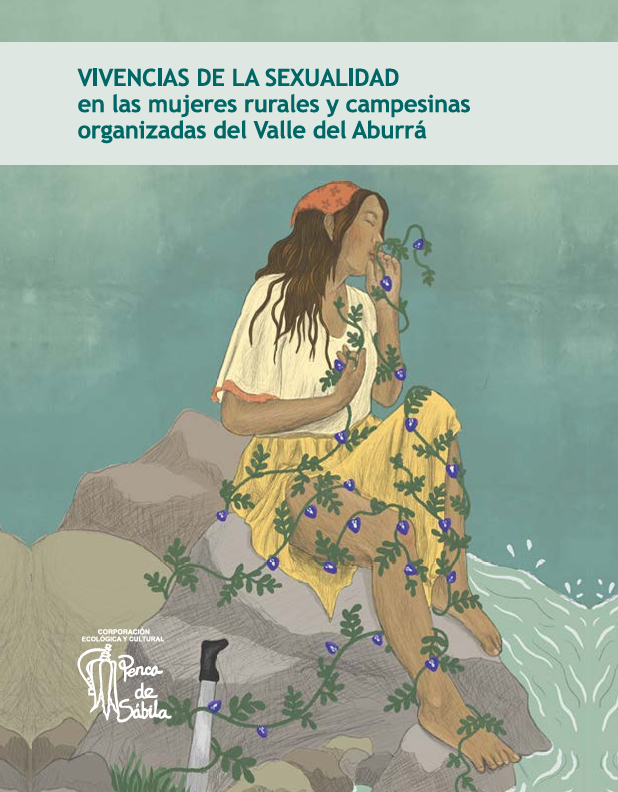
Fincas campesinas sustentables en la biorregión rural campesina del Valle de Aburrá
El Programa de Soberanía Alimentaria y Economía Solidaria realizó la caracterización de tres Predios Experimentales Agroecológicos de Referencia-PER durante el año 2022. Los PER son fincas productivas de familias campesinas donde, además de las dinámicas propias de la producción, se instalan, experimentan y validan prácticas agroecológicas y tecnologías sanitarias apropiadas. En estas fincas se intercambian saberes con la comunidad campesina, técnicos/as, comunidad académica y comunidad en general, posibilitan la multiplicación de experiencias y tecnologías validadas participativamente y promocionan la agroecología desde la práctica cotidiana de la producción y la experimentación.
La pregunta guía para la construcción de la investigación fue: ¿Los PER son fincas campesinas sustentables en la construcción de una biorregión rural campesina del valle de Aburrá? La respuesta a esta pregunta se responde en tres apartados que conforman el texto: el primero se refiere a la descripción del funcionamiento del sistema finca que contiene la estructura, los procesos, la racionalidad en la producción agropecuaria de la familia campesina y las funciones económicas y sociales de los PER; el segundo describe las funciones ambientales relacionadas con la validación de tecnologías apropiadas instaladas para el manejo de aguas usadas, la producción de abonos orgánicos y la producción de biogás, y en el tercero se presentan las reflexiones finales sobre la estrategia de los PER.
Este trabajo contribuye a entender los sistemas de manejo de fincas campesinas agroecológicas que obedecen a la racionalidad de hombres y mujeres campesinas, a su cultura, a la adaptación que han hecho de su entorno y a las dinámicas de su territorio. Aporta a la discusión sobre economías campesinas, que va más allá de la generación de dinero, que sin duda es importante, pero que amerita una perspectiva más amplia que valore las múltiples funciones que tienen las fincas campesinas agroecológicas: la producción de alimentos de alto valor nutricional para el círculo cercano y la comunidad, el empleo de mano de obra familiar, y el cuidado y la gestión del agua, el suelo, las semillas y el bosque como bienes comunes y componentes principales de los procesos ecológicos que sostienen todas las formas de vida.
Esta experiencia se convierte en insumo para la promoción de la agroecología en el territorio y para el trabajo pedagógico y de sensibilización con comunidades campesinas, consumidores/as responsables y comunidad académica. Asimismo, se constituye en argumento para la incidencia en la política agraria local que permita avanzar en la exigibilidad de derechos para campesinos y campesinas y la valoración de las múltiples funciones de este tipo de agricultura.
Campesinas y campesinos exigen especial protección del territorio, la economía y vida campesina en el Valle de Aburrá
El pasado 26 de junio de 2014 en la Universidad San Buenaventura, en la III Asamblea Campesina del Valle de Aburrá, se reunieron cerca de doscientas campesinas y campesinos para dialogar y concretar acciones en defensa del territorio “rural campesino” del Valle de Aburrá.
Las dinámicas y problemáticas que afronta hoy el suelo rural y la comunidad campesina, son razones suficientes para repensar los parámetros sobre los cuales se planea y se proyecta la ciudad.
“Es urgente que en cada municipio del Valle de Aburrá se fortalezca la construcción social y la ejecución de políticas públicas que promuevan el desarrollo agropecuario y el mejoramiento de la calidad de vida de la población campesina”.
En una jornada de diez horas, campesinas y campesinos de los cinco corregimientos de Medellín y de otros municipios como: Caldas, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa y Ebéjico, se congregaron en la III Asamblea Campesina del Valle de Aburrá para compartir los conflictos sociales, ambientales y territoriales que están presentes en sus territorios; concretar acciones orientadas a la visibilización, exigencia y defensa del territorio “rural campesino” del Valle de Aburrá; y fortalecer el Comité de la Asamblea Campesina como espacio de articulación, movilización y participación ciudadana.
El Valle de Aburrá tiene una extensión de 1.152 km2; siendo el área rural un 70.4% (812 km2) y el área urbana un 29.6% (340 km2). Toda esta región representa menos del 2% de la extensión del territorio antioqueño y en ella viven más de 3 millones de personas (cerca del 58% de toda la población del departamento de Antioquia) quienes carecen de espacios públicos adecuados para el esparcimiento y día a día se alimentan de productos que vienen de manos campesinas.
Según la población campesina los conflictos sociales, ambientales y territoriales más comunes son:
SOCIALES
El desmesurado impuesto predial conlleva a lotear y vender áreas de la finca, o en casos puntuales vender toda la finca para poder pagar. Así lo viven familias en el municipio de Bello, Caldas y los corregimientos de Medellín; cuyo impuesto se incrementó en muchos de los casos en más del 100%.
Los grupos armado ilegales están usurpando la función de los gobiernos en las veredas de los corregimientos y algunos municipios del Valle de Aburrá, fungen de “autoridad” armada y poseen el control de distintos territorios a través del expendio de sustancias psicoactivas, el cobro de vacunas y fijación del precio de comercialización de los productos de la zona. Ello genera un abandono de los procesos productivos, intimidación y desplazamiento de la comunidad.
Por su lado la desarticulación comunitaria agudiza la vulneración de derechos, así como la manipulación y apropiación de espacios de representación comunitaria por parte de líderes que buscan más los beneficios personales que los de la comunidad. Algunas JAC y JAL están apartadas de la función de representar, gestionar para comunidad y mediar los conflictos.
La falta de gobernabilidad para el campo agudiza aún más las problemáticas sociales, generando pérdida de credibilidad en las diferentes instituciones del Estado como autoridades ambientales, alcaldías y concejos municipales; quienes, además, en ocasiones imponen a través de supuestas socializaciones proyectos que afectan negativamente los territorios y a la comunidad campesina.
Falta de oportunidades académicas y laborales para las y los jóvenes, lo que implica el abandono del campo, las tradiciones y gran dificultad para el cambio generacional. La falta de educación ambiental se asocia a la disposición inadecuada de los residuos y al uso irracional de los bienes comunes.
AMBIENTALES
La falta de políticas públicas para el desarrollo rural campesino y la inoperancia del Estado, tiene en vilo muchos territorios rurales: insuficiencia, y muchas de las veces inexistencia, de sistemas para la potabilización del agua, de alcantarillados o sistema para el tratamiento de aguas residuales; cuerpos de aguas contaminados por factores asociados al uso de agrotóxicos; se realizan inadecuados manejos a los residuos sólidos; las actividades agroforestales en zonas de protección y conservación donde privados hacen usufructo de los servicios ambientales; y la minería para la explotación de materiales para la construcción, generando desplazamiento, cambios del paisaje y contaminación.
TERRITORIALES
La falta de legalización de predios es uno de los problemas más comunes en el territorio “rural campesino”. Ausencia de títulos de propiedad generan todo tipo de impedimentos para acceder a subsidios de mejoramiento de vivienda, acceso a créditos o instalación de servicios públicos. La falta de titulación favorece la especulación sobre el valor del suelo y en beneficio de acaparadores de tierras y de proyectos con destinación diferente a la agropecuaria. Los cambios en los usos del suelo, la expansión urbana, sumado a los desplazamientos por grupos armados ilegales o proyectos de interés particular, ponen en riesgo la permanencia de la vocación agropecuaria en los corregimientos y municipios. El abandono de fincas campesinas por falta de mercados justos para los productos, tienen en peligro la soberanía alimentaria y economía comunitaria.
Ante estas problemáticas, la comunidad campesina, la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila y algunas ONG, han venido planteando diversos debates y discusiones con el fin de establecer una exigencia por el respeto y reconocimiento de los derechos de la población campesina y la especial protección del territorio “rural campesino” en Medellín y el Valle de Aburrá. En desarrollo de esta campaña la comunidad propuso en el año 2012 la conformación de la Asamblea Campesina y su comité con el fin de fortalecer los procesos de articulación, las dinámicas organizativas y la ejecución de las acciones propuestas.
La Asamblea Campesina del Valle de Aburrá se sigue fortaleciendo y reafirmando como espacio de deliberación y accionar para la defensa del territorio, la economía y la vida campesina. Las siguientes son algunas de las propuestas acordadas en la III Asamblea Campesina:
1. Consolidación y fortalecimiento del Comité de Asamblea Campesina como espacio de articulación, movilización y participación ciudadana. Donde asisten diferentes actores (organizaciones, personas naturales campesinas y no campesinas) que tiene relación o interés en la protección y/o promoción de la soberanía alimentaria, la defensa del territorio rural campesino, visibilización del campesinado, entre otros.
2. Promover la agroecología en los municipios a través de los planes y esquemas de ordenamiento territorial.
3. Tomas culturales y de intercambio de semillas criollas por territorios.
4. Generar articulación social y promover redes comunitarias para el consumo de productos campesinos agroecológicos dentro de la economía solidaria.
5. Talleres y jornadas de estudio para el análisis de programas y planes municipales que tengan relación con el desarrollo rural.
6. Legalización de predios.
7. Claridad y destinación, en las áreas rurales, de zonas especiales para la producción de alimentos por parte de campesinas y campesinos, con garantías a través de: seguros, subsidios, reducción de impuestos y servicios públicos.
8. Impulsar la protección y conservación de áreas con especies nativas, producción agroecológica y personas.
9. Utilización de los mecanismos de participación ciudadana para exigir la especial protección del territorio “rural campesino” en los acuerdos sobre POT.
10. Educación superior gratuita para el campo, a través de ubicación de universidades en las áreas rurales.
11. Promover actividades de educación ambiental con niñas, niños y jóvenes de las veredas.
12. Utilizar para las actividades agropecuarias, de manera concertada con él o la titular, los predios baldíos en las veredas.
13. Exigencia y construcción colectiva y social de políticas públicas para el desarrollo rural campesino.
14. Mejorar vías de acceso, instalación y/o mejoramiento de servicios públicos.
15. Movilizaciones y plantones para el reconocimiento y reivindicación de derechos de campesinas y campesinos, aprobados por el Consejo de Derechos de la ONU a través de la resolución A/HRC/21/L23 en el 2012.
La sustentabilidad ambiental y la soberanía alimentaria del Valle de Aburrá y el país, solo son posibles con la permanencia de la vida campesina y la conservación del agua, los bosques y la biodiversidad.
Mayor información: 284 68 68 / corpenca@une.net.co
Programa de gestión social y ambiental del territorio. Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
