La reactivación económica en Colombia se relaciona con la profundización de las dinámicas extractivistas como la única posibilidad de enfrentar la crisis. Desde el Congreso de la República se han hecho intentos para dar vía libre a proyectos de extracción de hidrocarburos de forma no convencional -fracking-, mientras tanto, las comunidades han realizado movilizaciones, las organizaciones integrantes de la Alianza Colombia libre de fracking hemos apoyado y promovido las campañas de los últimos días en rechazo a estas acciones que, en medio de la cuarentena y las medidas de distanciamiento físico, pretenden aprobar y beneficiar a las empresas nacionales y multinacionales promotoras del fracking en el país.
Las consecuencias de ello, serían, entre otras, un agudizamiento de la crisis climática y sus efectos, contaminación y perdida de cuerpos de agua y ecosistemas que benefician y posibilitan la vida de seres vivos, comunidades étnicas y campesinas.
Ante esto, desde la Alianza Colombia Libre de Fracking se hizo entrega el pasado 10 de agosto al Congreso de la Republica del proyecto de ley: “Por medio del cual se prohíbe en el territorio nacional la exploración y explotación de los Yacimientos No Convencionales (YNC) de hidrocarburos y se dictan otras disposiciones”, iniciativa entregada en compañía de 36 congresistas con el fin de lograr la prohibición de esta devastadora práctica y que además propone elementos fundamentales para una transición energética, urgente y necesaria.
“Las problemáticas socioambientales que esta ley busca prevenir incluyen la disminución de los riesgos de salud y seguridad en el trabajo que esta tarea suponen y las amenazas a la agricultura, a la calidad del suelo y al sistema climático que afectan de manera directa al campesinado y por consecuente a la sociedad en su totalidad “
La discusión para la aprobación o no del fracking en Colombia se encuentra vigente en el Congreso, pues el pasado 2 de septiembre con el apoyo de 39 congresistas se hundió la ley de regalías para los Yacimientos No Convencionales, que pretendía, a través de impuestos al fracking, legalizar esta práctica. Estos logros han sido el fruto de las movilizaciones sociales y digitales, de las campañas a nivel nacional para prohibirlo y del ejercicio pedagógico e informativo que se ha realizado.

La profundización de la mirada mercantilista de la naturaleza y de sus bienes comunes como objetivo del proceso de reactivación económica, ha desencadenado la flexibilización de la normativa ambiental, con el fin de aprovechar la crisis para debilitar los mecanismos que hoy existen para su regulación. Contrario a esta lógica, insistimos en la autogestión, la organización y la participación comunitaria, e instamos a la movilización social, la incidencia en los procesos de gestión social y ambiental de los territorios por la defensa de los bienes comunes.
Te invitamos a sumarte y a seguir las diversas redes sociales de la Alianza Colombia libre de fracking en Facebook y en Twitter.
A propósito de la Semana de la Juventud, la Red Ambiental y cultural juvenil Intercorregimental se manifestó frente a las violencias sistemáticas que han impactado la vida de jóvenes del país. La vulneración y violación a los derechos humanos y campesinos son obstáculos a los que se enfrentan para permanecer de forma digna en sus territorios.
🧑🧑🏿👩🏾🦰 Hoy extendemos las voces para decir #nomasacrenlajuventud
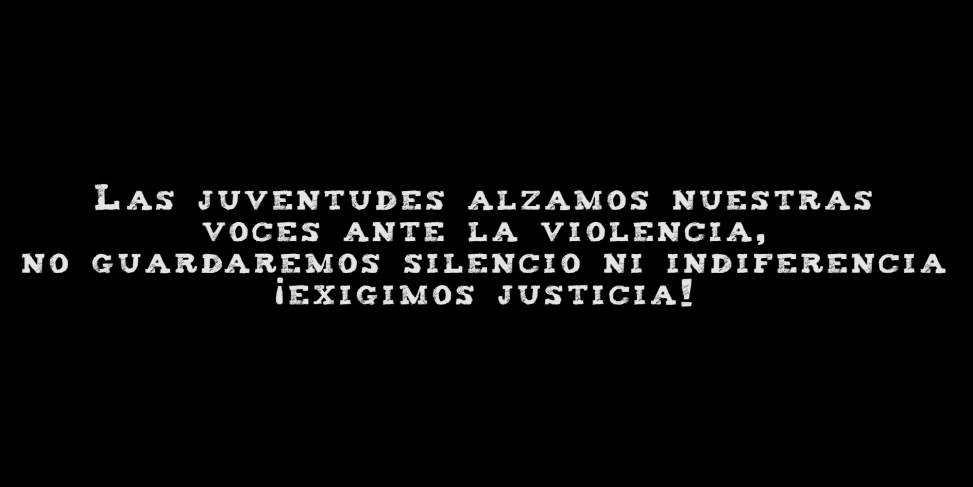
Mira el vídeo completo aquí

En el marco del décimo aniversario del reconocimiento del agua y el saneamiento básico como derecho humano por la Organización de Naciones Unidas, estuvimos participando en el segundo conversatorio del ciclo de encuentros organizados por la Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios de las Américas (PAPC). El 4 de agosto de 2020 tuvimos la posibilidad de encontrarnos vía Facebook live para reafirmar que seguimos en la unión hacia un mismo propósito: defender el territorio y la autogestión comunitaria del agua.
A través de la participación de representantes de El Salvador, Chile y Colombia que compartieron desde sus experiencias e historias de vida, dimos respuesta a la pregunta orientadora, ¿dónde estamos 10 años después del reconocimiento del derecho?
Kelis Elizabeth Pérez, lideresa comunitaria del El Salvador, destacó que “desde el año 2006 se han presentado diferentes propuestas para implementar una Ley General de Aguas, pues al día de hoy seguimos sin contar con una ley que pueda garantizar a los sistemas de agua comunitario el derecho humano al agua” y, por extensión, a todas las familias de El Salvador. Sin embargo, en el presente todavía existen muchas comunidades que no cuentan con el líquido vital, por dicha razón los sistemas de agua comunitario siguen luchando para que esa garantía y ese cumplimiento del derecho se haga efectivo.
En el caso de Chile, se ha categorizado el derecho humano al agua como un tema de rentabilidad social por medio del Código General de Aguas de ese país, se discriminan los sistemas que pueden o no participar de los proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Dicho código ha dejado por fuera a un sinnúmero de familias campesinas, dando prioridad a la agroindustria donde un aguacate recibe 160 litros de agua al día y una persona, si acaso, 50 litros que corresponde al mínimo para poder sobrevivir.
Según Álvaro Escobar, presidente de la Unión de Agua Potable Rural en la Cuenca del Río Petorca, “en este escenario, nuestra Unión de Agua Potable Rural ha decidido humanizar, solidarizar y construir una campaña para emprender acciones reales en defensa del agua, avanzando desde la Minga Solidaria del Agua que tiene como fin construir un sistema que entregue agua a las familias que hoy dependen de un aljibe”.
Colombia, por su parte, se caracteriza por haber logrado una fuerte organización nacional preocupada por la defensa de la autogestión comunitaria del agua en contra de la privatización que actualmente se vive en el territorio. Luego Referendo por el Agua de 2006 que pretendía consagrar el derecho humano al agua, el logro se volcó a la creación de una Red Nacional de Acueductos Comunitarios. A partir de este fortalecimiento organizativo, la Red Nacional emprende un largo camino que desembocó en la llamada Ley Propia.
Aleida Ortiz, defensora de los páramos y de la gestión comunitaria del agua en el departamento Boyacá, relató: “El Estado no nos acompaña, sino que, por el contrario, nos persigue desde todas las exigencias y normativas que pone a nuestra labor con el único fin de privatizar. Un ejemplo de ello es la Ley 142 que tiene muchas exigencias que para nosotros como campesinos son difíciles de implementar, ya que no tenemos cómo responder a ellas. Las exigencias no solo se dan desde los documentos, sino, también, desde la calidad del agua, cosa que es absurda considerando que nuestra agua viene directamente de los frailejones del páramo”.
Entendemos la gestión comunitaria del agua como el pilar fundamental del derecho. Desde iniciativas propias podemos empoderar a hombres y mujeres de cada territorio, uniendo esfuerzos y buscando la autonomía y la apropiación de las herramientas que ayudan a la comunidad a erigirse como garantes de su propio derecho de forma integral.
Encuentre aquí la transmisión del conversatorio: ‘Autogestión comunitaria y derecho humano al agua’

El reconocimiento territorial participativo es fundamental para el diagnóstico ambiental de las microcuencas. Para los acueductos comunitarios es una herramienta para la creación de acciones colectivas que tienen como finalidad su cuidado y protección, pues de estas fuentes hídricas se abastecen y benefician las personas y especies que viven en la zona. Actualmente, desde el programa de Cultura y política ambientalistas, adelantamos el curso de formación Restauración de microcuencas con 12 acueductos comunitarios del municipio de Cocorná.
A través de talleres teórico prácticos y de recorridos territoriales se ha generado el encuentro de actores claves del territorio que no hacen parte de acueductos comunitarios, pero inciden directamente en la defensa del agua como bien común, como la Corporación Cocorná Consciente, y las organizaciones Vida Chaquiro y Vigías del río Dormilón del municipio de San Luis. De esta manera, la identificación de las amenazas ecosistémicas ha posibilitado la incidencia política de las organizaciones en procesos de ordenamiento y planeación territorial en rechazo a proyectos extractivos e hidroenergéticos.
El vídeo relata la experiencia del proceso de reconocimiento de la parte alta de la microcuenca Quebradona, microcuenca de la que se abastece la Vereda Palmirita y aguas abajo el corregimiento de La Piñuela en Cocorná. Participaron fontaneros de acueductos comunitarios del municipio, representantes de las juntas de acción comunal, personas de la comunidad, jóvenes del Colegio COREDI de la vereda Palmirita, activistas ambientales de la zona y asesores de la Corporación Penca de Sábila.
Luego del recorrido, cada organización en su propia vereda y corregimiento realizó su propio diagnóstico con el fin de proponer acciones que protejan y generen soluciones alternativas a las problemáticas ambientales de los acueductos comunitarios con la asesoría del equipo de profesionales de la Corporación. Este proceso ha sido con el apoyo de France Libertés y la Fundación Confiar a través de la Reserva El Edén.
Te invitamos a ver el vídeo y a compartirlo:
El Distrito Rural Campesino (DRC) aparece en 2014 gracias a la participación y la organización de las diferentes comunidades campesinas de la ciudad que vieron la necesidad de crear una figura de protección que les dotara de derechos y garantías para la defensa del territorio y su permanencia en él. Esta medida fue incluida en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de ese momento, pero 6 años después siguen sin culminar todas las fases de su constitución. Así mismo, sigue en riesgo el futuro de su implementación en el nuevo Plan de Desarrollo Municipal de la administración actual.
Este reto se plantea como una necesidad urgente y una oportunidad para repensar la influencia campesina, en la ciudad, tanto en lo histórico como en lo cultural. El 70% del territorio de Medellín se caracteriza por estar ubicado entre el borde de expansión urbana y el borde de conservación de alta montaña, lo que quiere decir que la mayoría de su territorio es rural y que se encuentra enmarcado en las 54 veredas y los 5 corregimientos que hacen parte de sí: San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Altavista y Santa Elena.
Al respecto, el 2 de julio de 2020 realizamos un conversatorio en compañía del medio de comunicación Al Poniente por medio de Facebook Live. A través de la reflexión sobre la realidad campesina, no solo de quienes viven en la ruralidad, sino también de aquellas familias que tuvieron que migrar a la ciudad como efecto del conflicto armado que ha vivido Colombia a lo largo del tiempo.

En este conversatorio titulado “La Medellín Rural” estuvieron presentes Mariana Soto, quien es trabajadora social y coordinadora del Programa de Mujeres y Justicia de Género; Vanesa Sierra, socióloga y encargada del subprograma de Juventud; Armando Cano, campesino, técnico en agroecología y coordinador del Programa Soberanía Alimentaria y Economía Solidaria; finalmente, Héctor Lugo, ingeniero mecánico, magister en hábitat, miembro y fundador de la Corporación.
Se dio inicio a la jornada con la afirmación que hizo Héctor Lugo acerca de la nueva ruralidad que se reconoce como transformadora de su propio territorio: “La ruralidad ya no hace referencia a lo que está por fuera de la ciudad. La ruralidad de hoy es multifuncional, lo que se traduce en la conservación, la sostenibilidad, la posibilidad de contar con agua para las diferentes funciones y las formas de habitar el espacio de aquellos hombres y mujeres que actúan sobre él”..
Los principales retos que se expusieron durante la jornada son la posibilidad de construir una economía solidaria que vaya en concordancia con las condiciones de aquellos campesinos y campesinas que han dado su vida por cultivar la tierra sin ningún tipo de prestación social, el establecimiento de una ruta de acción diferenciada para la atención de la mujer campesina y el reconocimiento de su trabajo como una posibilidad económica que pueda garantizarle a ella su propia autonomía, la posibilidad de acceso a la educación superior y, con ello, al transporte, los materiales y las condiciones necesarias para garantizarle la joven y al joven campesino que el trabajo de la tierra también puede ser una posibilidad para construir un proyecto de vida digno.
Como conclusión, la pandemia demostró que la población rural campesina tiene propuestas y formas organizativas para generar soluciones a los problemas ambientales del Valle de Aburrá y de los municipios aledaños. Sin embargo, para que eso ocurra será necesario repensar el modelo de desarrollo sobre el cual se están pensando nuestras ciudades en relación con el campo.
La invitación es empezar a preguntarse cómo, desde la acción individual, se pueden cambiar esas situaciones que nos afectan a todos desde las diferentes aristas del problema. Por eso, apoyar el consumo local y las economías solidarias campesinas pueden ser el primer paso para replantear la forma en la que nos relacionamos tanto con el territorio como con las comunidades campesinas y las personas que habitan la ciudad.
Encuentre aquí la transmisión del conversatorio por la de cuenta Facebook del medio de comunicación Al Poniente: ‘La Medellín rural’


Este documento contiene las memorias del seminario Horizontes de la Gestión Comunitaria del Agua en América Latina, realizado en Medellín, Colombia, entre el 30 de mayo y de junio de 2019. En él, se presentan las ideas centrales de los cinco paneles, con la participación de organizaciones de México, El Salvador, Chile, Uruguay, Bolivia, Canadá y Colombia.
Descarga aquí el documento de Memorias
Índice:
En el marco del Encuentro también se realizaron las siguientes entrevistas, la primera desde el marco de los horizontes y amenazas a la gestión comunitaria del agua, y en el segundo video, preguntamos por alternativas normativas ciudadanas a la privatización del agua.
El 26 de junio de 2020 a las 3 de la tarde tuvo lugar el segundo encuentro del ciclo de conversatorios virtuales “Conversando con el agua desde la ruralidad” organizado por la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia y la Universidad del Cauca (ver primer encuentro: Agua, ruralidad y gestión comunitaria en tiempos de pandemia). En esta ocasión la conversación se hizo en torno al agua y al ordenamiento ambiental territorial desde una visión rural. El objetivo principal fue hacer visible el rol que tienen las organizaciones sociales y campesinas en la autogestión del agua desde el quehacer cotidiano y cómo estas acciones son las que construyen territorio, más allá de los planes de ordenamiento territorial y el desarrollo municipal.

Así pues, las preguntas orientadoras del evento giraron en torno al concepto de la tierra como bien común donde el agua se presenta, histórica y culturalmente, como un ser vivo que tiene derecho al territorio y que se dinamiza a través de la gestión comunitaria.
Fueron panelistas: Gabriel Urbano de la Corporación de Desarrollo Solidario, con experiencia en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y la Mesa del Agua en Montes de María; Susana Correa y Marcela Bermúdez pertenecientes a la Corporación Penca de Sábila, con la experiencia del Distrito Rural Campesino de Medellín como figura de protección de la ruralidad en el Ordenamiento Territorial; Óscar Gregorio Rodríguez y Hugo Quiroga Tapia de la Red Regional de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida, hablando de la incidencia en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) del departamento de Santander. Finalmente, como moderadores, Alexandra Gutiérrez quien es Asesora de la Red de Acueductos Comunitarios de Boyacá y Juan Pablo Paz Concha, profesor de la Universidad del Cauca.
Encuentre aquí la transmisión del evento que se realizó en vivo por el canal de Youtube de la Universidad del Cauca: ‘Conversatorio Agua y ordenamiento ambiental territorial’

Durante el mes de marzo estuvimos en el municipio de Tasco en Boyacá, acercándonos a la historia de salvaguarda del páramo de Pisba, de sus fuentes de agua y la gestión comunitaria que realizan los 7 acueductos comunitarios que conforman la Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios -ASOACCTASCO- desde hace 40 años. Este vídeo es un homenaje a dicha labor y a la Asociación que posibilitó que la experiencia sea reconocida como Comunidad Azul en América latina por la defensa de los ecosistemas frente a las actividades extractivas como la minería de carbón y recientemente el fracking.
Te invitamos a ver y compartir el documental que nos recuerda que es necesario consolidar otras formas de generación de energía que pongan en el centro de las relaciones, la vida de todo ser vivo, con principios éticos que posibiliten cerrar las brechas sociales, proteger la naturaleza y tener al agua como ordenadora del territorio para garantizar la vida y la permanencia digna para las comunidades.

Comunicado. Abril de 2020.
El pasado 27 de marzo recibimos una carta de Empresas Públicas de Medellín[1]. Está dirigida a clientes, usuarios y comunidad en general. La manera como nos nombra nos anuncia el lugar desde el cual calcula los problemas y diseña las soluciones. Comienza afirmando que se deben a la gente, que su “conciencia de servicio a la comunidad adquiere una importancia mayor en un momento como este” y que son “conocedores de la importancia del agua potable (…) para proteger la vida, la salud y el bienestar de nuestras familias”.
Luego anuncian las medidas que la Empresa está dispuesta a tomar para garantizar que la venta del servicio de acceso y suministro de agua potable siga siendo posible aún en tiempos de emergencia y que además abarque a la totalidad de sus clientes, incluso a los hogares morosos.
En la carta, EPM nos explica que por Ley está obligada a seguir contabilizando los consumos durante este periodo. Por esta razón dispuso “que los clientes y usuarios puedan refinanciarlos bajo condiciones especiales”. Además, bajo su criterio de solidaridad, decidió renunciar, durante el periodo que duren las medidas de aislamiento, al cobro de intereses por mora en los que incurramos por el pago inoportuno de la factura. Asimismo, suspenderá el abono automático del 10% a la deuda pendiente de las personas en las recargas prepago de agua potable. Finalmente, se compromete a reconectar y reinstalar el servicio a petición de cada una de las personas que estaban siendo privadas del mismo.
Estas acciones dejan ver algo que no es nuevo. Desde la gestión empresarial del agua somos clientes, no ciudadanas y ciudadanos con derechos políticos, económicos, sociales y ambientales, y la garantía de nuestros derechos se supedita a la capacidad de pago de una factura. Dichas acciones igualmente reflejan la constante tendencia de la empresa de mercantilizar un bien común y un derecho humano esencial para nuestra existencia: el agua.
A pesar de ser un derecho humano existe una paradoja en cuanto a su protección se refiere, puesto que la Constitución Política de 1991 que pretendió garantizarlo, al mismo tiempo hizo que se privatizara a través de la apertura y consolidación del modelo neoliberal. En el caso de los servicios públicos autorizó a particulares a prestarlos, expidió la ley 142 de 1994 con enfoque empresarial y permitió la transformación de nuestras empresas públicas en empresas comerciales e industriales del Estado.
Sin duda, lo que nos desconcierta es que, aun en tiempos de crisis, se insista en afirmar que el agua como mercancía es compatible con el agua como derecho humano fundamental. Esta lógica empresarial, en medio de la mayor amenaza de salud pública del siglo, no puede inspirar más que otra innovación comercial: ¡Agua a crédito!
Nos preocupa pensar en la realidad que viven más de un millón de personas desconectadas, por sólo mencionar el caso de EPM en todo el territorio donde opera. Antes de que se declarara la emergencia, ¿acaso no era urgente para el Estado garantizarles el acceso al agua? ¿Se puede vivir, más que sobrevivir, sin agua, con o sin pandemia? Es claro que la lógica del mercado no está garantizando derechos fundamentales.
Las preocupaciones de EPM están orientadas sobre todo a garantizar su sostenibilidad económica. Más allá de la sostenibilidad de las empresas para sí mismas o para ampliar su portafolio de negocios, deberíamos pensar en una sostenibilidad destinada a representar el aumento de capacidades para la priorización de la vida, la dignidad y la equidad de las personas.
En este contexto, ¿qué es entonces lo público de Empresas Públicas de Medellín? Al ser estatal, el Municipio de Medellín está llamado a velar a que sus utilidades sean reinvertidas en la garantía de derechos de su propietaria final, la ciudadanía. Ofrecer agua a crédito hoy, es asegurar sed y deudas para mañana.
Tenemos la seguridad de que nuestro ordenamiento jurídico permite tomar medidas contundentes, aunque en muchas disposiciones respalde la lógica voraz de la acumulación y el lucro. Nos preguntamos entonces, ¿ni siquiera en estos tiempos de emergencia es posible pensar desde la institucionalidad otros modos, realmente creativos, de responder a los problemas y necesidades colectivas? ¿Qué tal pensar en posibilidades de gestión desde los recursos públicos en lugar de hacer malabares con el dinero que no tenemos los y las ciudadanas?
El gobierno nacional tiene que tomar las medidas necesarias para suministrar agua potable subsidiada para las personas que estén en condición de vulnerabilidad por su incapacidad de pago presente. La expedición de los decretos 512 y 513 del 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público van en esa dirección al facultar a alcaldes y gobernadores para realizar operaciones presupuestales que permitan atender la emergencia y al permitir el empleo de recursos del Sistema General de Regalías en proyectos de alimentación y suministro de agua. Exigimos al alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia que se ahorren los espejismos de prosperidad futura que soportan los créditos y que traduzca en acciones su responsabilidad como principales garantes de derechos fundamentales.
El Municipio de Medellín, en particular, debe garantizar en medio de la emergencia -y aún sin ella- la reinversión de las utilidades de la Empresa en la materialización al acceso y suministro de agua para su población, reconociendo que a quienes llama clientes se les debe tratar como ciudadanía, es decir, garantizarles el derecho humano fundamental al agua, en especial, a aquella población que ha sido vulnerada por nuestra enorme inequidad.
Además, ambos entes territoriales deben pensar también en su ruralidad y en los bordes urbano-rurales de sus territorios, en su mayoría beneficiados por la gestión histórica de los acueductos comunitarios. Exigimos el respaldo a estas organizaciones desde la coordinación interadministrativa y la celebración de acuerdos público-comunitarios que posibiliten el fortalecimiento de sus sistemas de agua, garanticen el acceso a los suministros y mecanismos requeridos para poder continuar su tarea, que valga recordar, realizan sin ánimo de lucro. Además, con mayor razón frente a la gestión comunitaria del agua, deberán pensarse alternativas de apoyo desde la gestión de recursos públicos a la población beneficiaria que se vea en la imposibilidad de contribuir con la cuota familiar mensual.
En últimas, instamos al Estado a proteger a los cientos de familias que actualmente están desconectadas por la gestión empresarial del agua y que a futuro se verán seriamente afectadas por las lógicas implementadas por EPM, y lo instamos también a reconocer y respaldar la labor realizada por los acueductos comunitarios. Esta crisis no puede configurarse como un escenario que propicie mayores vulneraciones a los derechos fundamentales. Resulta urgente que tanto EPM como el gobierno departamental y municipal garanticen a la ciudadanía el acceso al agua, puesto que de no ser así, se estaría atentando contra el derecho humano a la vida. La supervivencia de nuestra especie depende del agua y el suministro del agua en este contexto de pandemia mundial no puede pender de una economía rapaz y deshumanizante.
Sucriben,
Corporación Amiga Joven
Corporación Con-Vivamos
Corporación Educativa Combos
Corporación Jurídica Libertad
Corporación Primavera
Corporación Vamos Mujer
Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Fundación Confiar
Instituto Popular de Capacitación
Mesa Interbarrial de Desconectad@s
Mesa de Vivienda y Servicios Públicos Domiciliarios Comuna 8
Red de Mujeres Populares
Ríos Vivos
Grupo de Estudio en Ecología Política y Justicia Hídrica, Universidad Pontificia Bolivariana
Semillero Sociología del Derecho y Teorías Jurídicas Críticas, Universidad de Antioquia
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
[1] Disponible en: https://masivapp.com/ViewInBrowser/Index?idPackage=17764296&tag=MASIVBE622D5538137FC&idSend=2&utm_campaign=website&utm_source=Masiv&utm_medium=Email&idPackage=17764296&tag=MASIVBE622D5538137FC&idSend=2&utm_campaign=website&utm_source=Masiv&utm_medium=Email
Las comunidades organizadas han realizado durante años, acciones de restauración ecológica, protegiendo, cuidando y conservando las microcuencas de los ecosistemas a través de los cuales se autogarantizan su derecho al agua. Son importantes las acciones comunitarias para el bien común, pero más aun, las garantías dignas para que las comunidades campesinas permanezcan en sus territorios.